La semana pasada, estábamos en un grupo hablando de Systems Thinking (pensamiento sistémico), y alguien me recomendó el libro «The Fifth Discipline» de Peter Senge. Conociendo a la persona que me lo recomendó, no tardé en hacerme con una copia. En este libro se explica el concepto de organizaciones de aprendizaje y cómo está ligado con lo que Donella Meadows escribía en su libro «Thinking in Systems», no actuamos aislados, y existen retrasos y bucles de retroalimentación que pueden hacer que una acción que parece que tiene un resultado positivo, acabe teniendo un resultado negativo y amplificado.
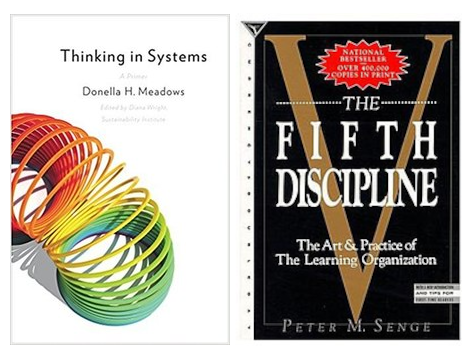
No quiero hacer propaganda de libros, sino introducir algo que me parece fundamental en las empresas (y en la vida cotidiana) y que, sin embargo, pasa desapercibido: muchas veces pensamos que estamos solos, pero formamos parte de un ecosistema, nuestro trabajo es parte de algo más grande. Es, por tanto, que no siempre son válidos los enfoques tradicionales de análisis de los componentes de forma aislada o análisis simples de causa -> efecto. El pensamiento sistémico permite comprender cómo las diferentes partes de un sistema interactúan entre sí.
No vamos a entrar a describir los diferentes bucles de realimentación y cambios no lineales que ayudan a modelar el entorno (recomiendo los dos libros indicados al principio) sino en algo más trivial. No pensemos que nosotros somos el centro de todo.
Uno de los ejemplos que Peter indica en su libro, hace referencia a un caso que sucedió en una fábrica de autos de Detroit. En ella, los operarios querían saber por qué los japoneses podían ser tan eficientes y precisos a la vez que tener unos costes más bajos que ellos en un proceso de ensamblado. Se dieron cuenta de que para tres partes distintas del motor, los japoneses utilizaban el mismo tipo de tornillo, mientras que ellos usaban tornillos distintos para cada parte. ¿Cuál es la diferencia? En la cadena de montaje americana, al requerirse tres tipos distintos de tornillos, se necesitaban también diferentes inventarios y diferentes herramientas para apretarlos. ¿Y por qué se da esto en la fábrica americana y no en la japonesa? Por la organización (y parte cultural) de la empresa. En la fábrica americana, había tres equipos de ingenieros desarrollando las piezas, mientras que en la de Japón había un responsable del montaje del motor.
Cada uno de los grupos de trabajo en la empresa americana, creó su propio diseño, y lo implementó. Y posiblemente como piezas sueltas, el diseño era óptimo, pero olvidaron que estas piezas son parte de algo mayor, y al tener esta visión, ya no es un diseño óptimo. Lo más impactante puede ser pensar que cada uno de los tres grupos pensó que había hecho un gran trabajo… incluso que su trabajo era mejor que el del resto.
¿Y por qué no hablaron entre los grupos de la empresa americana para mejorar el resultado global? Pues pueden ser muchas causas, pero posiblemente, pensaran que si decían que habían preguntado a otro grupo cómo lo habían resuelto el tema del tornillo, el mérito a ojos de sus jefes fuera para el otro grupo. O puede que hubiera cuestiones de ego de «yo soy el que más sabe de lo que es mejor para el diseño» (el Síndrome de no inventado aquí). O que se les evalúe solo por el funcionamiento y diseño de la pieza en particular, pero no del proceso de montaje del motor al completo. O simplemente cultura. Todo ello lleva a soluciones subóptimas.

Lo cierto es que en demasiadas ocasiones pensamos solo en nuestro puesto de trabajo «Yo soy mi posición» dice Peter en el libro. Y es que cuando uno se centra en su posición, tiene poco sentido de responsabilidad de los resultados producidos cuando todas las partes interactúan.
Recuerdo una ocasión en la que estábamos impulsando una armonización de procesos entre diversos departamentos. Estos departamentos parecía que trabajaban de manera aislada correctamente (al menos según ellos), pero cuando trabajaban entre ellos era cuando surgían los problemas. Diferentes documentos, diferentes herramientas, tiempos… las interacciones entre ellos no funcionaban como debía esperarse; y presentamos una propuesta de manera de trabajar al board. La propuesta había sido ampliamente discutida y alineada con todos los grupos implicados, de modo que pudiéramos hacer algo común a todos ellos. Tras la presentación, el líder de uno de los grupos (con el cual ya habíamos discutido el proceso) envió al board un escrito en el que comentaba cosas como «este proceso es muy costoso de implementar», «este proceso no aporta nada» y «este proceso ya lo tenemos nosotros implantado»… todo en el mismo escrito.
Él hablaba pensando en su ámbito de trabajo sin pensar en el global, en las acciones a largo plazo. O quizá era por alguna de las otras razones que hemos visto anteriormente con el fabricante de coches americano, pero no estaba mirando el impacto a nivel global.
Y es que hay mucha gente que está dispuesta a adoptar una manera común de trabajar, siempre y cuando la manera común de trabajar sea la suya (nuevamente el Síndrome de no inventado aquí) , es cuando aparecen las resistencias.

La falta de conocimiento de todas las variables del entorno en el que se opera, es algo que ya se apuntaba en la antigüedad mediante la parábola de los ciegos y el elefante (algunos nombran escritos del 500 AC) . Esta falta de conocimiento, nos puede llevar a tomar decisiones no óptimas (quizá óptimas para el conocimiento que ostentamos, pero no para el global).
Es muy difícil conocer absolutamente todos los factores que rodean a una decisión, pero hay que tratar de conocer el máximo posible de ellos, porque si hay algo claro, es que una decisión, un trabajo, una acción, afectará a otras partes de nuestro entorno, afectará al sistema.